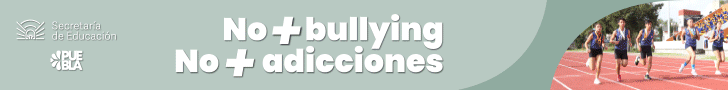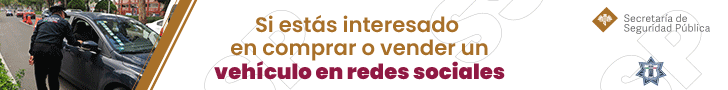
San Juan Pablo II beatificó a Laura Vicuña en 1988.
“Gracias Jesús, gracias María», con estas sencillas palabras llenas de ternura entregó la Beata Laura Vicuña su último aliento, antes de presentarse ante Dios de manera definitiva.
Hoy, como todos los 22 de enero, celebramos la fiesta de Laura del Carmen Vicuña Pino, más conocida como Laura Vicuña, y recordamos la belleza de su vida y santidad. Laurita -como cariñosamente la llamaban- ofreció su vida por la conversión de su mamá, quien se encontraba en una situación moral muy complicada. Su madre convivía con un hombre perverso, un maltratador que, incluso, llegó a intentar abusar de ella.
Laura Vicuña Pino nació en Santiago de Chile en 1891. Su padre pertenecía a una familia aristocrática de gran influencia política y social. Su madre, por el contrario, provenía de un hogar humilde.
El año en el que Laura nació estalló la guerra civil chilena (Revolución de 1891) y su familia se vió obligada a huir de la capital y refugiarse a unos 500 Km de Santiago. En medio de las aciagas circunstancias, el padre de Laura pierde la vida y su madre queda en la indigencia, a cargo de sus dos hijas –Laurita, de dos años, y Julia-. Las tres mujeres entonces toman rumbo a la Argentina, donde la madre de Laura, Mercedes, decide establecerse. Allí conoce a un hombre llamado Manuel Mora, con el que empieza a convivir.
En 1900, Laura ingresa como interna al Colegio de las Hijas de María Auxiliadora, en Junín de los Andes. Al poco tiempo, empieza a expresar una profunda devoción al Señor y a soñar con ser religiosa.
Cierto día, Laura escuchó decir a una de sus maestras que a Dios le disgustan mucho los que conviven sin casarse. Eso afectó muchísimo a la pequeña Laura, quien recién tomaba consciencia de la falta en la que se encontraba su madre. A su tierna edad siente mucho dolor porque Dios era ofendido en su propio hogar. Entonces Laura toma una decisión poco común: entregar su vida a Dios para que su mamá se salve.
La beata le comunica a su confesor, el sacerdote salesiano Crestanello, que ella no quiere ni condenar a su mamá ni rechazarla, pero que desea hacer los méritos suficientes para que Dios se apiade de ella. Laura estaba dispuesta a sacrificarse para que Mercedes, su madre, cambie de vida. Su confesor le responde: «Mira que eso es muy serio. Dios puede aceptar tu propuesta y te puede llegar la muerte muy pronto». Laura, resuelta a no mezquinar nada a Dios, toma las palabras de su confesor con la madurez de los santos: está dispuesta tanto a los pequeños como a los grandes sacrificios, incluso dando la vida.
El día de su primera comunión, a sus diez años, se ofrece toda a Dios. Aquel día Laura empezó a sentirse una auténtica “Hija de María”. Iba por todos lados expresando su alegría. Nada hacía presagiar lo que estaba por venir. En su casa, una tarde, Laura queda a merced de Manuel Mora, quien intenta abusar de ella. La niña, armada de valor y de la fuerza de Dios, resiste el ataque y logra librarse del episodio. Entonces, Mora, en represalia, la bota de la casa, la hace dormir a la intemperie y deja de pagarle la escuela.
Dios, en su providencia, no abandona nunca a sus hijos pequeños, y, a través de las Hijas de María Auxiliadora, le concede a Laura amparo y sustento. Lamentablemente, eso enfurece aún más a Mora, quien encuentra un día a Laurita al volver a casa y la golpea salvajemente. Siendo la situación insostenible, las Hijas de María Auxiliadora le conceden un lugar estable en su casa.
Llega el invierno y las lluvias empezaron a arreciar en la región. De manera imprevista y violenta se produce una inundación en la escuela y el internado, y Laura se pone a ayudar. Pasa horas con los pies en el agua helada movilizando y poniendo a buen recaudo a las niñas más pequeñas. Solo tuvieron que pasar unos días para que Laura enfermara gravemente. Mercedes entonces solicita permiso a las hermanas para llevársela consigo a casa, pero ni con todos los cuidados que le dio la niña se recupera. Una afección muy grave a los riñones se había desatado.
Al entrar en agonía, la beata le dice a Mercedes: «Mamá, desde hace dos años ofrecí mi vida a Dios en sacrificio para obtener que tú no vivas más en unión libre. Que te separes de ese hombre y vivas santamente». Mercedes, llorando, exclamó: “¡Oh Laurita, qué amor tan grande has tenido hacia mí! Te lo juro ahora mismo. Desde hoy ya nunca volveré a vivir con ese hombre. Dios es testigo de mi promesa. Estoy arrepentida. Desde hoy cambiará mi vida”. La beata manda llamar al confesor y le dice: “Padre, mi mamá promete solemnemente a Dios abandonar desde hoy mismo a aquel hombre”.
Ese día fue grande para aquella casa, porque Dios mostró su amor y misericordia. El rostro de Laura, a pesar de que su vida se apagaba, se tornó más sereno y alegre. Laurita sentía que había cumplido su misión en la tierra. Recibe luego la unción de los enfermos, la Eucaristía y besa varias veces el crucifijo.
A una de sus amigas, que rezaba con ella junto a su lecho le dijo: “¡Qué contenta se siente el alma a la hora de la muerte, cuando se ama a Jesucristo y a María Santísima!” Luego, mirando la imagen de la Virgen, agradece a Jesús y María, y expira. Era un 22 de enero de 1904. Laura tenía solo 12 años.
Después de todo lo acontecido, Mercedes empezó una nueva vida, aunque no sin dificultades. Tuvo incluso que cambiarse de nombre y dejar la región porque Manuel Mora la perseguía y acosaba. Se sabe que llevó una vida santa, tal y como deseaba su hija.
San Juan Pablo II beatificó a Laura Vicuña en 1988. En aquella ocasión, el Papa peregrino pronunció unas palabras que sus devotos guardan con cariño: “La suave figura de la Beata Laura… a todos enseñe que, con la ayuda de la gracia, se puede triunfar sobre el mal”.