
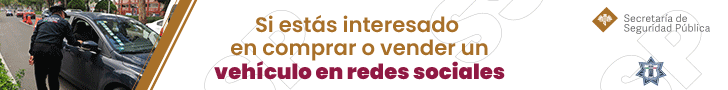

En México, los casos de desapariciones forzadas aún se ven como “hechos aislados”. Quizá la voluntad política aumente a la par de las fosas clandestinas.
Una madre o un padre no deberían enterrar a sus hijos. El ciclo natural de la vida no es así, pero en los casos de desapariciones forzadas, es necesario tener una tumba para llorar y no seguir caminando por la brecha del infierno.
Cuando una persona desaparece, sus familiares tocarán hasta la puerta del inframundo para tratar de localizarla, viva o muerta. Se unirán con otros dolientes para peregrinar juntos, para gritar y exigir a quienes se los llevaron por la fuerza, que se los devuelvan.
Diario escucharemos los desgarradores gritos de dolor de una madre, que no sabe si el cuerpo que se formó en sus entrañas ahora está en una casa de seguridad, en un prostíbulo o calcinado en una fosa común. Mientras, las autoridades sordas los ignorarán.
En México, la mayoría de los casos de desaparición forzada —más de 73 mil casos hasta finales de 2020, según la Comisión Nacional Búsqueda (CNB)— está ligada a los cárteles. Éstos utilizan a los jóvenes ya sea como mano de obra en sus campos de cultivo de marihuana, en sus narcococinas, como sicarios, “huachicoleros”, “polleros” o para la esclavitud sexual.
Aracely tenía 17 años la primera vez que intentó cruzar la frontera. En Ciudad Juárez, Chihuahua, fue privada de su libertad por el “pollero” que, en lugar de ayudarla a cruzar la frontera, la mantuvo cautiva.
Durante cuatro meses fue víctima de violaciones tumultuarias. Cuando pudo escapar de ese infierno, regresó a Izúcar de Matamoros, Puebla. Sin embargo, ese delito contra Aracely nunca se reportó. Y es que, hasta hace algunos años, cuando los migrantes se iban de sus pueblos, podían pasar meses sin comunicarse con sus familias; era algo “normal”. Sólo meses o incluso años después se daban cuenta de que habían desaparecido para siempre.
Actualmente, estas situaciones son reportadas por colectivos como “Voz de los desaparecidos en Puebla”, que encabeza María Luisa Núñez. Ella misma desconoce el paradero de su hijo, Juan de Dios Núñez (23 años), desde la noche del 28 de abril de 2017.
Desde entonces, María ha contado mil veces la historia: Juan la llamó por teléfono, avisándole que cambiaría su trayecto a casa porque un retén le cerró el paso a su comunidad, Tehuitzo, en Palmar de Bravo; esa fue la última vez que supo de su hijo.
La escucho con atención y le pregunto: “¿Cómo estás tú?”. Tres minutos de silencio antecedieron a sus lágrimas ahogadas, para decirme que su vida desapareció con la de su hijo, que su corazón está congelado, que el cuerpo a veces se le paraliza, que le arrancaron el alma, que le quitaron la vida y que no tolera que le digan que la vida debe continuar.
Me cuenta que nunca tuvo un duelo y que nunca había reflexionado sobre cómo está ella; que nunca volverá a ser la misma mujer que era antes de la desaparición de Juan y que está consciente de que nadie la puede rescatar.
María es como una astronauta flotando en el espacio: está suspendida y frente a ella hay un agujero negro al que va a entrar para ver si ahí está Juan.
El dolor de la desaparición forzada también se experimenta colectivamente. Hace un par de años visité el Parque de la Memoria, Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado en Argentina, ubicado junto al río de La Plata, en Buenos Aires.
Durante la dictadura militar de ese país, registrada entre 1976 y 1983, los llamados “vuelos de la muerte” arrojaban a personas vivas, amarradas a lastres, a dicho río, una tumba acuática que hoy es custodiada por la estatua de Pablo Míguez, un chico de 14 años que desapareció junto con su madre en esa época. Él es la persona con menor edad de la que se tiene registro en ese monumento, donde están inscritos 30 mil nombres de desaparecidos.
Las huellas de la memoria colectiva son considerables, lo supe cuando le pedí a una amiga que me acompañara a ese sitio. Me confesó que algunos de sus amigos desaparecieron en la dictadura:
“Éramos muy jóvenes, repartíamos panfletos exigiendo la intervención de las Naciones Unidas. Queríamos paz y llegó la muerte. Las heridas del alma aún sangran”.
En el Parque de la Memoria también existe una Base de Datos de Consulta Pública que contiene la información relacionada con la vida y el contexto de desaparición o asesinato de las personas que integran la nómina del monumento. Gracias a ese esfuerzo de investigación y documentación, en la actualidad, algunos argentinos localizan a sus desaparecidos.
En México, los casos de desapariciones forzadas aún se ven como “hechos aislados”. Quizá la voluntad política aumente a la par de las fosas clandestinas.
***
La brecha del infierno
Por la brecha del infierno caminan los familiares de los desparecidos.
Por las noches, gritan como alma en pena por el dolor de no tener una tumba.
Por el día, gritan con altavoces las más duras consignas callejeras.
Pero nadie los oye, ni Dios, ni el Diablo.
Mientras sus gritos se esfuman, se van convirtiendo en fantasmas que caminan al lado de sus desaparecidos, espíritus abandonados en la brecha del inferno




