
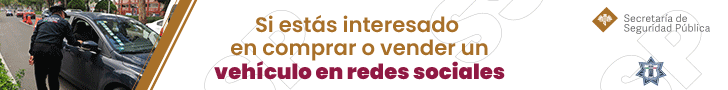

Dejar de vivir en la calle no significaba una libertad inmediata. Por el contrario, volver al mundo bajo techo significó primero tener que sortear una carrera de obstáculos de cargos y multas
Lori Teresa Yearwood cuenta su historia, de cuando tenía un negocio, de la muerte de su madre, la disputa de la herencia entre familiares y hasta el deceso de su perro, cuenta cómo de a poco empezó a vivir en la calle, en la indigencia, de comer en un refugió… Un ensayo publicado por The New York Times, el cual se reproduce a continuación.
Quedarme sin un lugar donde vivir se sintió como si hubiera ocurrido en un abrir y cerrar de ojos. Fue como si en un momento hubiera estado de pie en un prado junto a mis caballos, acariciando sus crines, y al siguiente hubiera estado acostada dentro de una bolsa de basura de plástico en la banca de un parque, envolviendo mi cuerpo tembloroso con ropa.
De hecho, ocurrió en el transcurso de doce meses devastadores entre 2013 y 2014.
La casa que alquilaba en Oregón se quemó. Mi madre murió de un cáncer que, hasta poco antes, nadie sabía que tenía. Mi familia se enfrascó en una amarga disputa por su herencia y me excluyeron. Mi perro beagle murió. Me sentí tan agobiada emocionalmente que fui incapaz de dirigir el negocio que había tenido durante casi una década, y menos aún de pagar el alquiler. Por último, me dijeron que hiciera las maletas y abandonara la casa que había rentado tras el incendio.
Mi travesía en la indigencia fue traumática, pero también resultó increíblemente costosa, y en eso quiero centrarme aquí. Para cuando me alejé de aquella banca de parque dos años después, había acumulado una deuda de más de 54.000 dólares.
Dejar de vivir en la calle no significaba una libertad inmediata. Por el contrario, volver al mundo bajo techo significó primero tener que sortear una carrera de obstáculos de cargos y multas que había contraído mientras no tenía dónde vivir. En el proceso, aprendí que algunas de las personas más traumatizadas y vulnerables de nuestra sociedad suelen cargar con facturas que no tienen ni idea de cómo manejar, lo que les dificulta mucho más encontrar una vivienda segura.
Esos pagos son otra forma en que la sociedad estadounidense criminaliza a las personas sin hogar: sanciones ocultas que pueden empezar con el remolque y la incautación de los vehículos en los que la gente duerme y que pueden continuar con una larga lista de delitos menores, como vagabundear, acampar, mendigar e incluso permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar.
Vivir en situación de calle es una existencia pesadillesca, y se volvió mucho más difícil con estas cargas financieras.
Ahora estoy del otro lado y escribo sobre mi experiencia con la esperanza de desmantelar las barreras que mantienen a la gente en el desamparo.
Crecí en las décadas de 1970 y 1980 en los suburbios de Palo Alto, California. Mi padre era microbiólogo de la NASA y mi madre era asistente administrativa en Stanford. Cuando tenía 10 años, me compraron un piano de cola para que aprendiera a tocar, y tomé clases de ballet en la Escuela de Ballet de San Francisco. Fui a la Universidad Estatal de San Francisco y me gradué en periodismo. Después de la universidad, pasé una década como reportera de prensa, incluyendo siete años en The Miami Herald.
En el año 2000, mi padre murió, justo cuando comenzaron los recortes en los periódicos de todo Estados Unidos. Mi padre me había dejado una herencia, así que renuncié a mi trabajo y fundé una organización sin fines de lucro en Liberty City, Miami, uno de los barrios más pobres del país en ese momento, la cual impulsaba a los niños a escribir y compartir historias sobre sus vidas.
La organización apoyó a cientos de niños, pero nunca generó ingresos suficientes para pagar a empleados. Así que, dos años después, me mudé al sur de Oregón, donde cumplí el sueño de toda mi vida de tener caballos. Para obtener el dinero necesario para cuidarlos, abrí una empresa de recompensas comestibles orgánicas para caballos.
La recesión de 2008 causó estragos en mi negocio y en mi vida. Al igual que millones de estadounidenses, cometí el error de endeudarme con las tarjetas de crédito y una segunda hipoteca, y perdí mi casa en una ejecución hipotecaria. Sin embargo, logré conservar mi empresa y a mis queridos caballos, Vashka y Raya, hasta 2014, cuando lo que yo llamo el “gran tsunami” arrasó con mi vida.
Abrumada por el trauma, intenté vender mi negocio, pero ninguna de las ofertas que recibí se concretó. Entonces no lo sabía, pero estaba sumida en el síndrome de estrés postraumático y, por ende, no pensaba con claridad. Lo único que sabía era que no podía hacer frente a todas las pérdidas.
Empecé a encerrarme durante horas. Cuando no pude pagar la renta, mi casero me pidió que me fuera. Acaricié las crines de mis caballos por última vez y me marché. Al principio, visité a amigos en varias partes del país. Durante unos meses, viví en un ashram en el sur de Utah. Luego viví en un hotel de Salt Lake City hasta que me quedé sin dinero y un policía me escoltó a un taxi que me llevó al refugio para personas sin techo de la ciudad.
A principios de 2015, me había convertido en una mujer desesperada que se aferraba a bolsas de basura de plástico mientras iba de la despensa de alimentos al refugio, a la biblioteca pública y a la banca de un parque. Alguna vez había sido una escritora que ayudó a cubrir la visita del dalái lama a Miami. Había viajado a Irlanda para entrevistar a un famoso autor de libros de autoayuda. En cambio, mi existencia en las calles se limitaba a un radio de tres kilómetros.
Dos semanas después de llegar al refugio, fui blanco de un hombre. Trabajaba en el centro de asistencia donde recogía mis paquetes de higiene todas las mañanas y, mientras esperaba en la fila para recibir mi cepillo de dientes, me ofreció un par de guantes de invierno, los cuales acepté. Empezó a aparecer todas las mañanas en la entrada del refugio y me seguía hasta que llegaba a la biblioteca pública.
Un día me dijo que me daría una bolsa de lona para sustituir mis bolsas de basura y me dijo que podía guardar algunas de mis otras pertenencias en un cobertizo de su propiedad. Cuando llegamos, me empujó al interior, donde me atacó sexualmente. Pasaron dos días antes de que abriera la puerta y al fin me dejara salir. Ese mismo hombre me atacó varias veces durante un año, en baños públicos, en el jardín delantero de la biblioteca, entre otros lugares.
Congelarse cuando se sufre un trauma severo no es raro. Dejé de hablar durante casi dos años, salvo por un ocasional “sí”, “no” y “gracias”. Tiempo después supe que las agresiones sexuales a las mujeres en situación de calle suceden con frecuencia y también pueden generar deudas, cantidades considerables de deudas debilitantes y asfixiantes. El costo de mis desplazamientos en ambulancia a varios hospitales como consecuencia de ese trauma ascendió a casi 4000 dólares.
Las cuentas de hospital por los tratamientos posteriores superaron los 48 mil dólares, que me cobraron, según dijeron después los administradores del hospital, porque me “negué” a hablar y, por lo tanto, no sabían que vivía en la calle. Pasé el primer año de mi indigencia sufriendo abusos y la mayor parte del segundo año tras las rejas.
Luego de una denuncia de que me había bañado en un río público cerca de Salt Lake City, fui encarcelada de septiembre de 2016 a marzo de 2017. Aunque las prisiones de deudores se abolieron de manera oficial en Estados Unidos en 1833, pagué mis multas sentada en una celda de 2 por 3 metros durante seis meses.
En abril de 2017, una organización sin fines de lucro llamada Journey of Hope me ayudó a encontrar vivienda. Comencé a ganar 11 dólares por hora como empleada en una tienda de abarrotes en Salt Lake City y alquilé un dormitorio en una casa privada durante un año.
Cuando terminó ese acuerdo, alquilé un apartamento, por el que tuve que pagar el doble de depósito porque mi historial crediticio se había visto afectado por los gastos de ambulancia que no sabía que había acumulado. Había cometido el error de pensar que, como era indigente, me perdonarían la cuenta.
Una iglesia local accedió a ayudarme con el depósito de seguridad del apartamento, pero después de un año allí, el Servicio de Rentas Internas me hizo llegar multas que debía por impuestos que ya había pagado. Según la agencia, debía 2300 dólares en multas. Llamé a un contador que me había asesorado durante mis años como empresaria y ofreció ayudarme sin cobrar. “¿Qué ibas a hacer, presentar tus declaraciones de impuestos mientras estabas encerrada contra tu voluntad en un cobertizo?”, me dijo.
Mientras todo eso sucedía, acudí a una asociación sin fines de lucro de Salt Lake City que ayuda a la gente con su historial crediticio, y sus asesores financieros se dieron cuenta de que dos de los viajes en ambulancia se habían cobrado el mismo día por casi la misma cantidad, lo que los llevó a sospechar que me habían cobrado dos veces por el mismo viaje. Al volver a trabajar como periodista, llamé a la empresa de ambulancias para cuestionar los cobros y les informé que estaba escribiendo un artículo sobre mi experiencia con las deudas por ambulancias.
Al cabo de unas semanas, eliminaron los cargos. En ese momento, pensé que finalmente había dejado atrás la deuda ocasionada por haber estado en situación de calle. Mi capacidad crediticia estaba de nuevo en plena forma. Pero entonces, en el verano de 2021, llegó por correo otra amenaza para mi salud financiera. Una carta de un servicio de cobro de deudas decía que debía 48.253 dólares por el tratamiento que había recibido durante el tiempo que estuve sin techo.
MÁS INFORMACIÓN AQUÍ




