
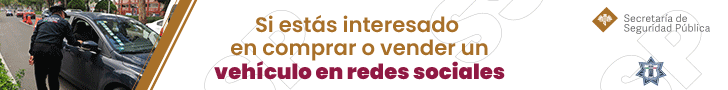

Las cifras oficiales traspasaron este umbral a finales de la semana pasada, pero probablemente la realidad lo había alcanzado mucho antes.
No hace ni dos meses que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, se lanzó a estimar los fallecimientos que la covid iba a dejar en territorio mexicano: de 30.000 a 35.000 muertes, dijo a principios de junio. “Muy catastrófico” sería, según sus palabras, llegar a 60.000. Las cifras oficiales traspasaron este umbral a finales de la semana pasada, pero probablemente la realidad lo había alcanzado mucho antes: las estimaciones de la propia Secretaría de Salud por el método de exceso de muertes, que no depende de pruebas diagnósticas sino de una comparación de fallecimientos entre este año y anteriores, ya estaba en 70.000 a finales de junio.
No sabemos a ciencia cierta cuántas muertes ha producido (está produciendo, de hecho) el SARS-CoV-2 en México. La falta de tests se une a que aquella estimación de 70.000 no solo se ha quedado vieja, sino que también es incompleta (apenas comprende 20 de los 32 Estados de la Federación). La capital, sin embargo, sí proporciona datos comparables con otras regiones metropolitanas del mundo. La curva de exceso de muertes de Ciudad de México comparada con urbes de similar calibre dibuja una epidemia notablemente menos pronunciada, pero más sostenida.
En consecuencia, aunque nunca tuvo un pico como el de Guayaquil o Nueva York, la capital sí acumula un exceso de muertes por cabeza que puede compararse con el de ambas, nítidamente por encima de Madrid o Lombardía, epicentros de los primeros brotes europeos.
La capital lo ha sido en el país, y la estabilización de su curva de exceso de muertes permite intuir un cierto respiro. Lo mismo indica la curva de infecciones respiratorias agudas genéricas, sin distinguir si se trata o no de covid, que mantiene el sistema de vigilancia epidemiológica mexicano.
Ahora que la curva parece haber llegado a un punto de equilibrio y quizás de tímido retroceso de duración incierta, la pausa sirve para evaluar, haciendo peritaje de la manera en que el país ha enfrentado la pandemia.
Cuando anticipaba la llegada del virus, México se enfrentó a la misma elección que cualquier país del mundo: ¿debía tratar de suprimirse el contagio por completo, combinando cuarentenas muy estrictas con herramientas de rastreo epidemiológico? ¿O era más conveniente renunciar a dicha supresión, centrándose en la mitigación de los daños de la epidemia pero asumiendo como inevitable un cierto grado de contagio? A diferencia de otros países, las autoridades mexicanas nunca titubearon en su elección por la mitigación, un punto en el que tarde o temprano han terminado una mayoría de países de América Latina: sin capacidad para sostener cuarentenas tan profundas como las europeas por la incidencia de la pobreza, la informalidad y la ausencia de redes públicas de bienestar lo suficientemente sólidas, el contagio se ha propagado por todo el continente. Lo ha hecho, eso sí, a ritmos muy diferentes, y con importantes variaciones en los dos frentes principales de políticas contra el virus: los sistemas epidemiológicos, y los de cuidados para paliar las consecuencias del doble impacto económico y sanitario.
¿Dónde están los cortafuegos?
México no es un país carente de tradición ni capacidad epidemiológica. Al contrario: acumula décadas de experiencia y esfuerzos, particularmente tras protagonizar la última gran pandemia vírica a la que se enfrentó la humanidad: la gripe H1N1. Fue entonces cuando reforzó su sistema de vigilancia, basado entre otras herramientas en una red de puntos de atención de salud que funcionan como centinelas de epidemias: unidades monitoras de enfermedad respiratoria viral (USMER).
Pero el SARS-CoV-2 ha desbordado las redes de “pesca” de casos establecidas prácticamente en todos los países del mundo: ninguno de ellos estaba preparado para un virus de contagio tan rápido y con una proporción tan alta de asintomáticos (entre un tercio y la mitad del total de infecciones). Ahora bien: cabría suponer que aquellos que ya contaban con experiencia se pondrían a la tarea de ampliar capacidades de detección. La OMS marcó algunos objetivos al respecto desde el principio: por ejemplo, no tener más de un 5% o 10% de positivos sobre el total de pruebas diagnósticas realizadas en un país determinado. El objetivo es minimizar la cantidad de casos que pasan desapercibidos por la red. México, pese a sus condiciones de partida, multiplica casi por diez este ideal.
El empeoramiento ha sido constante desde abril: partiendo del mismo punto que Chile o Uruguay, ha terminado en una de las peores situaciones del continente. A este indicador se une el aparente retraso que existe en la confirmación de casos. En el punto álgido de la epidemia, principios de junio, una mayoría de las muertes confirmadas de covid no se actualizaban en la base de datos oficial (por demás, una de las más detalladas y completas del mundo) hasta el mismo día o después del fallecimiento. En estos casos, la media de retraso era de casi cinco días para los casos de marzo, abril y mayo.
Este tipo de retrasos dificultan muchísimo la labor epidemiológica, cuyo pilar principal no son las pruebas, sino el rastreo de contactos de cada caso confirmado o sospechoso. Un país como Uruguay está haciendo ahora mismo más de diez conexiones de media por cada infección detectada: seguimiento, petición de aislamiento individual y consiguiente prueba de diagnóstico para confirmar o descartar el contagio. En México no hay datos oficiales, pero además se le suma la dificultad de que una parte significativa de esta tarea (como también de la confirmación de muertes y causas de la misma) recae sobre los estados. El Gobierno federal ha adquirido el hábito de achacar los problemas de gestión de la epidemia a dichas entidades, pero más allá de la batalla política de culpas es indudable que las capacidades de partida son muy distintas.
Por ejemplo, podría considerarse que un lugar con una detección comparativamente mejor de casos tendría una proporción menor de pruebas conseguidas gracias a la red USMER: al fin y al cabo, esta es un mecanismo de alerta pasiva que se basa en las consultas médicas que llegan hasta cada centro de salud. Si no hay consulta, o si no hay síntomas, no hay sospecha. Sin ella, no hay prueba, ni seguimiento. Un porcentaje relativamente bajo de pruebas por USMER indicaría una actitud más proactiva de las autoridades. De la misma forma, un ratio menor de muertes sobre el total de casos apuntaría a una mejor detección de estos últimos, ya que la epidemiología entiende que es bastante más difícil que al sistema se le pase por alto un fallecimiento que una infección de consecuencias leves. Cuando se coloca a todas las entidades federativas en función de ambos ejes, la varianza en capacidades se hace evidente.
Nota completa AQUÍ.




